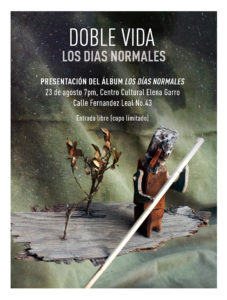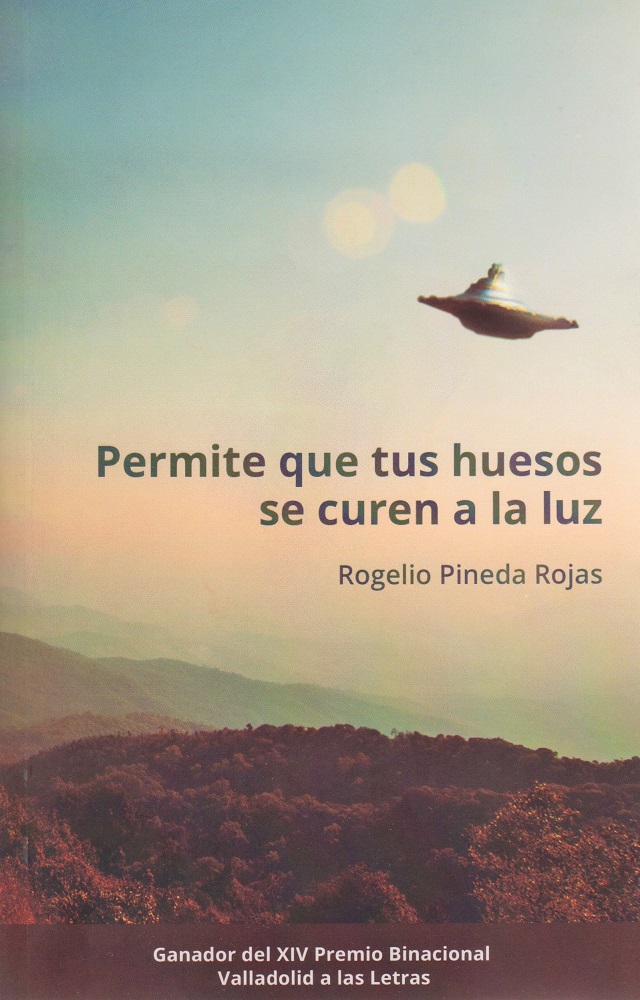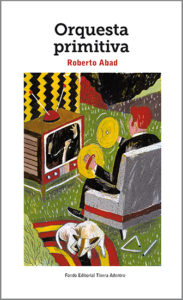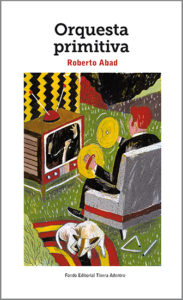
1: Cuando pienso en el vértigo vienen a mi mente dos figuras: la primera, que incluso puede resultar un lugar común, es Borges, ese señor que supo contar historias fantásticas. No es extraño encontrar dicha palabra en ellas. En “El Aleph”, por ejemplo, el argentino describe un ángulo del sótano, en el que se halla un observatorio celeste, un punto que contiene todos los puntos, cuyo nombre titula el relato.
Dice: “En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño”.
Para plasmar la idea del vértigo, Borges concentra el universo y los tiempos y las cosas en un círculo pequeño, escondido debajo de la escalera. Luego viene el conocido listado caótico, tan poético a la vez, con el cual sabemos qué hay adentro del Aleph. Pero no es sino el final de ese fragmento el que para mí da luces sobre lo que representa el vértigo para el escritor: “Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo”.
Borges mira todos los lugares del orbe, pero hasta que observa las facciones de un rostro (algo tan común y distante al mismo tiempo) es que cree en el vértigo, como si ese momento fuera el clímax de las visiones.
De manera sutil, pasamos de un lado a otro en las escalas. Primero debemos concebir el universo en un hueco ínfimo; luego, saltar del “populoso mar” al rostro de una persona (que no sé si es de su amigo Carlos Argentino –otro personaje del cuento–, o del propio lector, no importa). La imagen se repite, de lo magno a lo micro. Parece que el vértigo para Borges no sólo representa la vastedad, sino que también es la consecuencia natural de un cambio de proporciones. Y, por supuesto, de lo infinito.
Después de leer El doctor vértigo y las tentaciones del desequilibrio, pienso que Borges encontró una metáfora acertada en “El Aleph” para referirse al verdadero sentido del vértigo, pero tal vez nunca llegó a saberlo. En una línea, profiere: “Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó”.
***
2: Lo segundo que evoco es a mi madre. Un día, hace unos meses, llegué a su cuarto y la vi con un gesto de confusión en el rostro, y no pude sino pensar en el cuento citado anteriormente (vi tu cara, y sentí vértigo y lloré). Ella me dijo que sentía una incomodidad en la cabeza. Por supuesto, me preocupé: tenemos cierto historial con problemas neurológicos y ningún síntoma nos lo tomamos con ligereza. Apenas se incorporó en la orilla de la cama, cerró los ojos y se dejó caer hacia un costado, diciendo: “No puedo. No puedo pararme”.
Así pasó varios días. Por momentos se levantaba y se sentía bien. En su cara seguía ese gesto, cuyas marcas podían confundirse con las del insomnio. Mi madre tenía una frase recurrente que describía lo que le pasaba: “Todo me da vueltas”. Y yo, como espectador de su malestar, intentaba descifrarla. ¿A qué se refería exactamente? ¿Eran vueltas como las de una borrachera? Al parecer era peor que eso.
Y es que el vértigo es tan subjetivo que, sin importa cuan cercana sea la persona a la que lo aqueje, quien lo atestigüe, no podrá comprenderlo del todo.
Elisa Corona me ayudó a crear una imagen con la siguiente sentencia: “Es un desmembramiento del ser, el vértigo, una revelación sobre lo frágil e ilusorio de nuestra integridad”. Quien sufre este mal se instala en un estado de vulnerabilidad, como un bebé. Pero lo que se ignora es que, en consecuencia, no sólo se mueve el mundo interior del afectado, sino también el de quienes lo rodean.
***
3: Después de varios días, convencí a mi madre de ir a un médico. Éste, a su vez, nos recomendó una especialista. Asistimos a su consultorio. Era una mujer de complexión delgada y voz aguda. Al cabo de una larga entrevista, ella no supo definir qué tipo de vértigo tenía mi madre, por lo que empezó a hacerle una serie de pruebas que me inquietaron. Las describiré de manera simple, pero me temo que son más complejas.
La primera consistía en generar movimientos oculares espontáneos, es decir, seguir con los ojos, sin mover la cabeza, el dedo índice de la doctora. Luego, hizo que mi madre caminara en línea recta de un extremo a otro del consultorio. Después, la sentó, le pidió que cerrara los ojos, rozó por su mejilla un cotonete y un alfiler, sucesivamente, y le preguntó cuál de los dos había tocado su piel primero.
Mi madre acertó. El alfiler.
La doctora repitió el ejercicio y mi madre empezó a confundir la sensación de los objetos, lo cual parecía ser causado por un problema más grave, que tenía que ver con el cerebro y la pérdida de la sensibilidad. Me alarmé. Pero conforme fueron sucediendo las pruebas, supe que era muy fácil confundirse.
El vértigo no se hizo presente.
Al final, un poco desconcertada, la doctora le pidió a mi madre que se sentara en un sillón. Bajó el respaldo hasta quedar en posición horizontal. Le explicó cuáles eran los tipos de vértigo más comunes y las razones. Aunque no pudo comprobarlo, la doctora dijo que probablemente lo que padecía mi madre era vértigo postural y que, para curarse, debía acomodar unas pequeñísimas calcificaciones cristalinas (unas piedritas, aclaró) que están en el oído y que, cuando se salen de su sitio –en palabras de Elisa–: “Comienzan a correr por ahí, como un balín metálico perdido en un juego de destreza”, generando la pérdida del equilibrio.
Entonces le ordenó a mi madre: “Mire a su derecha y deje caer el cuerpo hacia atrás lo más rápido que pueda; trate de que su cabeza quede colgando en el borde”. Y enfatizó: “No cierre los ojos”. Mi madre obedeció y repitió la maniobra unas tres veces.
Debo aceptar que mi actitud fue de total incredulidad. ¿Cómo una acción tan insignificante podía solucionar su problema? Posteriormente, la doctora comentó que si no disminuía el vértigo, mi madre tendría que hacerse exámenes de audiometría, que eran algo costosos.
De manera increíble, mi madre retomó sus actividades a los pocos días de aquella visita; los mareos y los dolores no volvieron a aparecer. Había sido testigo de un milagro. Sin embargo, nunca supe si fueron los movimientos bruscos los que la curaron, o el hecho de saber que iba a gastar en su salud más de lo que creía conveniente.
***
4: Con los libros de Elisa he pasado del asombro al aprendizaje, aunque aún sigue asombrándome, pero ahora la leo con la intención plena de descubrir sus secretos como ensayista. El doctor Vértigo y las tentaciones del desequilibrio es un libro que surge de la experiencia. Elisa no documentó la enfermedad de nadie más para escribirlo, sino que naufragó en el lugar llamado Vértigo y, como en ese programa de televisión sobre accidentes aparatosos, en el que al final todos maravillosamente sobrevivían sin daño alguno, ella vivió para contarlo. Por tanto, la manera con la que se acerca el tema es a través de algo muy parecido a la confesión o al testimonio. Pero no es el testimonio de una mujer que fue atacada por un oso durante una transmisión en vivo, por ejemplo, sino el de una persona que es succionada por un tornado e, instantes más tarde, es arrojada en un sitio distinto del que fue sustraída.
La escritura de Elisa Corona era otra antes del vértigo. O al menos es otra en este título, en el cual permite que veamos más de cerca su proceso de indagación, con las visitas al doctor Vértigo, que es quizá el protagonista del libro.
Hay dos palabras que describen su narrativa. Las palabras parecen las mismas y por momentos creo que son primas hermanas, y que en su ADN hay un registro que las emparenta más allá de las letras. Para mí la escritura de Elisa es lúcida y lúdica.
Este caso no es la excepción. Ya sea por el lado histórico, literario, científico o personal, mediante el cine o la música, su pluma se somete a una rigurosa búsqueda. E irónicamente, el resultado goza de un equilibrio envidiable.
***
5: Tengo la sensación de que El doctor Vértigo corresponde a una habitación de la misma casa que también habitan Niños, niggers, muggles y El desfile circular, y que la lectura de éstos y posteriormente de aquél, o viceversa, componen una perspectiva de autor. Aunque tal vez sea fortuito, porque es bien sabido que uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede, y mucho menos decide el orden en que escribirá sobre tal o cual cosa, y tampoco uno decide en qué momento de su vida quiere tener vértigo para escribir un ensayo… Aunque tal vez sea por cuestiones del azar, encuentro una relación en estos tres libros, que inicia con el análisis de la censura en la literatura infantil, continúa con la historia del carrusel, la rueda de la fortuna y la montaña rusa, y se extiende con este viaje al mundo del desequilibrio, que sin duda tiene que ver con la sensación que provocan los juegos mecánicos. Es como si cada libro terminado se encargara de mostrarle a su predecesor. Incluso, en El doctor Vértigo hay un capítulo sobre la rueda de la fortuna y Bajo el volcán, muy similar a otro de El desfile circular, como si fuera un riñón prestado de su hermano mayor; permanecen, pienso, a un mismo cuerpo literario.
***
6: Mientras escribía este texto, en uno de esos momentos en que necesitaba refrescar la mente, me metí a Facebook y casi enseguida di con un video que se titulaba “Los chinos y sus juegos”. Había gente alrededor de lo que parecía un lago, sobre el que se construyó una plataforma angosta para que algún osado se atreviera a cruzar el agua andando en bicicleta. El juego, por supuesto, estaba destinado al fracaso. Ninguno de los concursantes, que eran al menos diez, logró atravesar. Y era realmente divertido. Lo más seguro es que fueran taiwaneses, no chinos. Me inquietó pensar que mientras unos se divierten perdiendo el equilibrio, otros, por perderlo, conocen una de las zonas más sombrías de los sentidos.
***
7: No es gratuita la mención de Malcolm Lowry en El desfile circular y El doctor Vértigo. En la rueda de la fortuna está plasmado el símbolo de los ciclos infernales del Cónsul, además es el escenario del capítulo VII de la novela, número cabalístico de la buena-mala suerte, en el cual Lowry desconfiaba sobremanera.
En la carta que le envió a su editor Jonathan Cape para defender su novela –cuenta Elisa en ambos libros–, Lowry escribió: “Mi casa se quemó un 7 de junio; cuando regresé al lugar alguien había grabado, por alguna razón, el número siete en un árbol quemado; ¿por qué no fui filósofo?”
El día de ayer se cumplieron 73 años de este hecho. En un inicio, Elisa me propuso hacer la presentación el 7, tal vez lo hizo a propósito, y además, tuve el desatino de cumplir años. Son demasiados sietes. No sé cómo hubiera terminado esto.
En la escritura de Lowry está el vértigo. Su estilo colmado de dobles interpretaciones me ha orillado a experimentarlo, al menos en el sentido borgeano.
Y es que la escritura no puede ser más que vertiginosa. Se parte de la nada, de una improbable idea que puede ser errónea; se parte de la inseguridad y del miedo; y uno empieza a dar vueltas sobre esa idea, como olas en la cabeza, y tal vez es buena idea pero quizás es un impulso que debes dejar cuanto antes. Pero no lo haces, porque en la escritura, como en el vértigo, no hay tregua. Al fin y al cabo, la escritura es algo similar a una enfermedad. Elisa lo sabe.
***
7.5: Este texto debió terminar en el punto anterior, el siete, que tiene un cierre más contundente y literario, pero no podía permitirlo. Sin embargo, me pareció que concluir en el ocho era vulgar. Así que un 7.5 me resultó justo. Siempre me pregunté por qué U2 inicia la canción Vértigo con un conteo muy extraño, sin sentido. Se han escrito múltiples artículos que relacionan este detalle al español fallido de Bono. Elisa y su libro me han hecho entender que ese conteo, tan arbitrario como brusco, es una representación numérica del vértigo. Y creo que debería terminar citándolo. Aquí va: “Un, dos, tres, catorce”.
Roberto Abad (Cuernavaca, 1988) escribe, lee y hace música. Estudió Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue incluido en las antologías de cuento Alebrije de Palabras. Escritores Mexicanos en breve (BUAP, 2013) y Los regresos de Zapata (Cimandia, 2014). Su primer libro de autor es Orquesta Primitiva (Tierra Adentro, 2015).