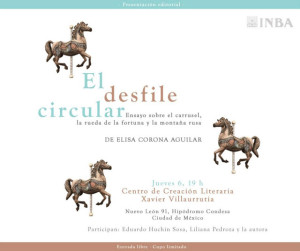Hace unos meses en Washington Square me topé de frente con Alec Baldwin. Apenas un par de semanas atrás, dos amigas corrieron unas cuadras a donde les dijeron que estaba Gael García filmando en la calle. Un colega músico me contó cómo le dijo “bonitos pantalones” a una mujer, sin darse cuenta de que era Björk hasta que ya se había ido.
Estas cosas pasan en Nueva York. Y esta semana en Nueva York, todos quieren ver al Papa. Rockeros ateos, científicas poetas, profesoras de matemáticas, marxistas renegados. Incluso mi maestro de kung fu, Shi Yan Ming, monje budista, va a recibir al Papa junto con un grupo de representantes de varias religiones. Después de su encuentro, brindamos con cervezas, “let´s celebrate for the Pope!”, dice él.
Cuando me preguntan si yo compré boleto, respondo que no me desagrada el hombre y que está muy bien todo lo liberal que sea, pero sigue siendo el Papa, no pagaría por verlo. Yo lo que quiero ir a ver, gratis, el viernes por la noche, es el manuscrito original de Alice in Wonderland que se exhibe en la Morgan Library por el aniversario de la publicación. Así que tomo el metro con mi novio hasta la estación 33th Street, caminamos a la 34 esquina con Madison Avenue y una cerca de policías, patrullas y peatones desconcertados nos cierra el paso. Nos acercamos a preguntar qué ocurre: “va a pasar por aquí el Papa”.
Tony y yo buscamos un espacio entre los newyorkinos desesperados por cruzar la calle, algunos dicen vivir justo en la esquina opuesta y no pueden creer que no los dejen caminar unos metros para llegar a su casa. Un hombre clama no ser un terrorista y tener prisa por llegar al Upper East Side, finalmente se va gritando “fuck the Pope!”. Todos se ríen. Tony no para de hacer bromas como “bueno, tanta seguridad, ni que se tratara de Jesucristo”, o “seguro es uno de los que vienen en motocicleta, pero no nos lo van a decir, ¿verdad?”, por un instante pienso si será bueno fingir que no vengo con él, su apariencia es demasiado judía y me preocupa que a alguien no le haga gracia. Pero parece no haber extremistas a la redonda. Todos disfrutan estar en el “perfect new York moment”: si querían ver famosos en esta ciudad, qué mejor oportunidad que ésta.
Finalmente, después de una fila larga de grúas, motociclistas y autos blindados, comenzamos a escuchar una ola de gritos emocionados que también se acercan. Y ahí está: el Papa. Risas nerviosas, gritos y manos diciendo hola y adiós en unos segundos. Muchas fotos y selfies. Los presentes nos alegramos por lo que vimos, pero creo que también por ser cómplices de un mismo instante producto de la casualidad. El policía que finalmente nos abre la reja para dejarnos cruzar nos dice, “¡no se les olvide etiquetarme!”. Todos seguimos nuestro camino. Nuestra siguiente parada, Wonderland.
No saqué mi selfie del Papa, así que no tengo pruebas. En un mundo tan repleto de imágenes, hago el esfuerzo de evitarlas siempre que se trata de algo que quiero ver de frente y sin lentes de por medio, o algo sobre lo cual pienso escribir después. Aunque a veces es difícil resistir la tentación. En unos años tal vez me parezca irreal este simple acontecimiento. Tal vez si lo cuento, haya quien no me crea. Estos avistamientos de personas famosas en Nueva York son de esos instantes que describimos como “irreales”. Paradójicamente, cuando algo muy real ocurre, muchos diremos después que fue como una película.
¿Qué es real, qué cosas parecen irreales y en dónde reside la esencia de la ficción? Son preguntas que me hago desde que escribí sobre una novela de J. M. Coetzee, Foe, donde la protagonista sabe que será expulsada de su propia historia para darle “credibilidad” a un libro donde las mujeres no son bienvenidas. “Lo que podemos aceptar en la realidad, no podemos aceptarlo en la historia”, escribe para sí el personaje. Y después piensa en el escritor que ha desaparecido, llevándose su historia, y que seguro ya planea dejarla sin dinero y sin reconocimiento alguno, pero sobre todo, fuera del cuento: “Mejor que sean sólo Robinson Crusoe y Viernes”, piensa el escritor, “mejor sin la mujer”.
En un brillante texto de la escritora colombiana Fátima Vélez, Basado en una historia de la vida real, la autora reflexiona sobre estos vínculos estrambóticos entre lo real y lo literario: “hay algunas conversaciones que tengo con mis amigos que me gustaría grabar de lo lúcidas y emocionantes que son, pero estoy segura de que si las transcribiera tal cual sucedieron perderían toda la fuerza del instante, tendría que editarlas para dotar de “realismo” algo que fue real, para transmitir esa fuerza extraordinaria. Y al tratar de revivir esa experiencia se convertiría en otra cosa.”
En un taller de la maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York, una profesora nos habla de un caso que ocurrió hace unos años, donde un hombre mató, cocinó y se comió a su amante. No podemos creerlo cuando nos dice que el tipo vive libre y es ahora un rockstar en Japón. La realidad supera por mucho a la ficción. Minutos después se habla de un breve cuento que escribí. Las reglas del taller son que cuando un texto es criticado, el autor debe permanecer en absoluto silencio. La crítica directa al texto es que hay un gran error, un hoyo negro, algo absolutamente irreal, imposible de colocar ahí sin que el cuento pierda toda credibilidad y sustancia. La profesora pone ejemplos de lo absurdo que sería esto en la vida real. Y yo me muerdo la lengua para seguir las reglas del juego y no decirles que todo ocurrió tal cual lo narré. Eso que ahora es un error del texto, fue la pura realidad. El cuento es casi una transcripción de un testimonio de una persona cercana. Probablemente no pueda publicarlo nunca para no ofender o empeorar la situación.
La crónica es de los géneros que más parecen transmitir un efecto de lo real, de lo recién ocurrido. Tal vez como ejercicio un día escriba una crónica de un encuentro ficticio con un famoso. Los famosos, del tipo de fama que sea, aparecen en nuestras vidas casi siempre detrás del filtro de las pantallas de televisión o de computadora. Cuando están frente a nosotros, creemos estar frente a un efecto metaléptico, haber entrado a la ficción que nos muestran a diario los medios de comunicación. La doctora Lorena Ventura analiza a profundidad en su tesis la figura poética de la metalepsis, pero a mí me encanta cuando la explica con el más sencillo ejemplo a quienes no se dedican a la literatura: “la metalepsis es lo que ocurre cuando el Chapulín Colorado voltea a la pantalla de televisión y dice, “te estoy viendo, ¿eh?”, y nosotros decimos, “¿cómo? ¿a mí?””. La ficción y la realidad se tocan, dudamos de la jerarquía de una sobre la otra.
Pero los famosos no son seres ficticios, viven la misma realidad que nosotros. Si se trata de actores, protagonizan a veces a sus personajes, si se trata de políticos o líderes religiosos….en fin. Por eso puede ocurrir que de vez en cuando nos los topemos por casualidad, sobre todo en ciudades como Nueva York.
Elisa Corona Aguilar
P. S. Yo no saqué fotos, pero alguien más en el mismo lugar sacó video: el Papa en Madison Av y 34th Street.
https://youtu.be/KGuwpmDfcFw